lo que no se corrige?
- Editorial Merja

- 13 abr 2025
- 3 Min. de lectura
ForMas de PenSar la LenGua
En el Blog Merja Dominical de hoy, nos detenemos a reflexionar sobre lo que impulsa la corrección ortográfica o gramatical, una conciencia lingüística que revela el sentido del texto y la manera en que pensamos.
A lo largo de la historia literaria, escritoras y escritores han buscado romper la forma desde la estética, para exponer su expresión literaria en libertad. Incluso hay movimientos como el dadaísmo que han llevado esa relación al extremo y propusieron romper los moldes de la palabra escrita, del sentido y de la forma.
Pero ¿cómo romper un molde si no se conoce? ¿Cómo construir desde el caos si no se entiende el orden?

Muchas veces estas decisiones son conscientes, políticas o estilísticas. Es posible que quien escribe, en plena conciencia de su estilo, decida no usar signos de puntuación ni mayúsculas; o tal vez quiera alterar la gramática, cortar frases, interrumpir la cadencia… y no por error, sino por decisión.
Entonces la pregunta no es si puede o no hacerlo. La cuestión es desde dónde se escribe y con qué intención, con qué deseo o postura. Ciertamente, esta tensión entre forma y expresión no es nueva ni abstracta. La hemos visto, leído y admirado en quienes han desafiado el lenguaje desde dentro: a veces sin signos, a veces sin reglas, pero nunca sin pensamiento.
Por ejemplo, podemos pensar en E. E. Cummings, poeta y pintor estadounidense, quien experimentó con la forma y la estructura del lenguaje a través de una puntuación y sintaxis poco convencionales que conformaron un estilo personal distintivo. También en la decisión política de bell hooks, seudónimo de Gloria Jean Watkins, quien eligió escribir su nombre en minúsculas para centrar la atención en sus ideas. Su obra explora las intersecciones entre raza, género y clase, con estructuras que desafían el lenguaje y el pensamiento tradicionales. O en escrituras como la de Valeria Luiselli, autora mexicana cuya obra explora los límites del lenguaje como herramienta para narrar experiencias complejas. Al moverse entre lenguas y registros, su escritura cuestiona la idea de un idioma único, estable o cerrado.
Desde diversos espacios de Latinoamérica, estas escrituras desplazan la forma sin perder el pulso del pensamiento. Nicanor Parra desmontó la retórica clásica con su antipoesía. Su propuesta buscaba quitarle solemnidad a la poesía mediante un lenguaje cotidiano y directo. Mario Levrero, escritor uruguayo, convirtió la digresión en forma al dejar que el fluir interior se impusiera sobre la norma. Y Clarice Lispector, con su voz introspectiva y fragmentada, llevó la puntuación al límite del pensamiento mismo, donde escribir es escuchar lo que apenas empieza a formarse.
En el Caribe hispano, la literatura también ha desafiado la norma desde el ritmo, la oralidad y el humor. En La guaracha del Macho Camacho, Luis Rafael Sánchez construyó una novela polifónica y rítmica, en la que el habla se impone como centro de la experiencia narrativa. Y en la obra de Ana Lydia Vega, la hibridez lingüística, la oralidad y el humor son vehículos para desmontar tanto normas gramaticales como culturales. Tampoco olvidemos el álbum de Bad Bunny DeBí TiRAR MáS FOToS, donde la escritura deliberadamente dislocada del título también pone en juego la forma.
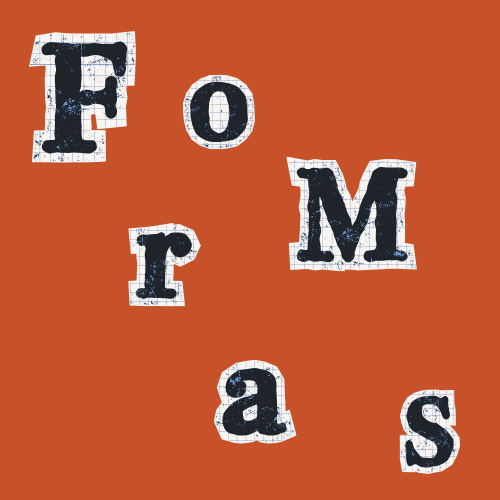
Sin lugar a duda, en todas estas elecciones hay un hilo común. Lo que se impone es una conciencia lingüística aguda. No rompen la norma por desconocimiento. Lo hacen desde el conocimiento y la conciencia de su forma. Así, la ruptura verdadera no se improvisa. En ese contexto, la gramática deja de ser solo una estructura y se convierte en una herramienta capaz de sostener o subvertir el pensamiento.
Saber cómo se organiza una oración, una pausa o un signo como la tilde es también saber cómo desafiarla.
En Merja estamo’ pa’ eso y más. Visítanos: https://www.editorialmerja.com


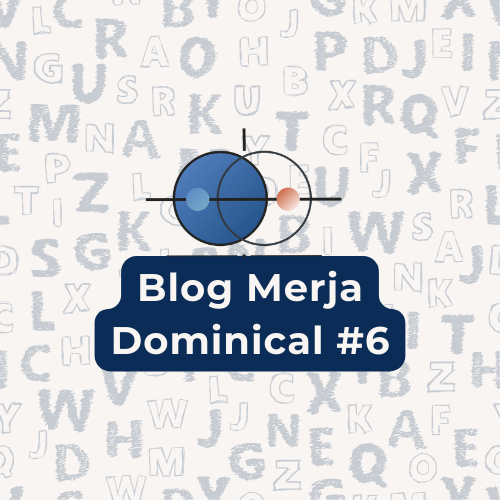
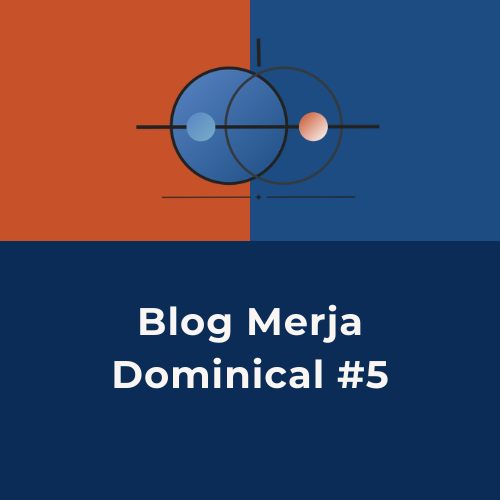

Comentarios